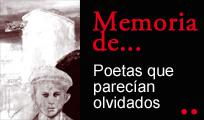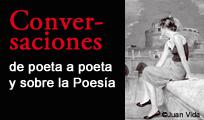- Inicio
- Poesía viva
- Referencias
- Reseñas
- Artículos
- Poetas
- Conversaciones
- Monográficos
- Actualidad
- Enlaces

Actualización: 24/01/2012
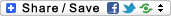
David Rosenmann-Taub
Me incitó el espejo
Por Juan Andrés García Román
Reseña de este interesante "primer acercamiento crítico y editorial español a la obra poética de David Rosenmann-Taub a cargo de los poetas Álvaro Salvador y Erika Martínez", autor chileno poco conocido en Europa.
Hay textos que satisfacen un espacio genérico al modo de una columna de opinión: un número de caracteres, unas cuantas ideas y un par de frases efectistas y disciplinadas. Otros textos en cambio son verdaderamente el aviso de algo que sólo en parte se muestra. En este sentido las antologías serían el modo libresco de confesar nuestra limitación para conocerlo todo.
Así que si por una parte, este primer acercamiento crítico y editorial español a la obra poética de David Rosenmann-Taub a cargo de los poetas Álvaro Salvador y Erika Martínez demuestra su acierto tanto a través del sesudo y necesario preámbulo, como en la sabia y varia selección de sus textos, por la otra en cambio somos conscientes de cuánta distancia separa aún al lector español de una verdadera familiaridad con una obra que cuenta como una de sus características más notables la diversidad de sus prismas. Y es que David Rosenmann-Taub, nacido en Santiago de Chile en 1927 en el seno de una familia de judíos emigrados y residente desde la década de los ochenta en los Estados Unidos, encarna en su persona y obra la historia del siglo XX así como la amplitud de una singularísima y hasta muy peculiar singladura artística de la que la literatura es sólo es uno de los derribos, sin duda el más destacado pero no el único. Por poner un ejemplo, el libro no puede dar cuenta suficiente de la preocupación casi obsesiva del autor por la dicción y sonoridad del poema leído, afán seguramente ancilar a su eminente formación musical y su faceta como compositor. Con una personalidad creativa oculta y hasta secreta donde las haya, Rosenmann-Taub tiende a escapar a casi todo reduccionismo exegético, sin que un acercamiento crítico sepa bien si debe comenzar por ese rasgo de rara musicalidad de su obra o por la temática y estilo de sus poemas, que, aunque más asequible para el crítico, no deja tampoco de zarandear sus esquemas geográficos y temporales.
Pues cuando uno se aproxima a la poesía de este chileno heterodoxo no sabe bien si atender primero al imaginario cristiano muy presente en la iconografía del autor -y muy especialmente en las reflexiones apócrifo-teológicas de su obra corolario Quince- o si mejor decantarse por el análisis de unas figuras que en su escorzo oxidado se nos antojan personajes de un gueto de Varsovia o Praga, de la bizarría de un mundo cabalístico y mágico próximo al universo de Gustav Meyrink o a la lógica rota de Franz Kafka. ("¡Mi dama calva, mi apacible dama! / ¿Qué armiño en ráfagas / robó tus trenzas / de cucaracha? / ¡Epa!, no vayas a escupirme ahora"; p. 41). Con ello ya hemos dado uno de los primeros saltos, ya la pluma del poeta chileno ha aventado nuestra particular rosa de los vientos lectora, asociativa. Y es que no hay que leer mucho para encontrar la huella de la vanguardia más ortodoxa y purista centroeuropea en la obra de Rosenmann-Taub, un poeta, lo he dicho ya, nacido en Santiago de Chile: el uso distorsionado de formas y colores, y su lógica espiritual -palabra con la que Kandinsky define la forma de mirar y captar del expresionismo- nos acerca a ese zumbido íntimo y atávico temor propio de los contornos y paisajes de un Georg Trakl ("Y el sol, amarillento, brillará un poco más / en los hondos espejos en que ya no me miro", p. 49). De hecho, si no considero descabellado acercar la poesía de Rosenmann-Taub al expresionismo más ortodoxo o a la definición de Kandinsky de la poética expresionista, es porque en efecto reside en ella una matriz musical-espiritual igual a la que rige la lengua de los poemas del chileno. No obstante, hay un peligro en ello, en el empleo de la palabra música: desde luego la poesía de Rosenmann-Taub no es musical sólo en el sentido literal y métrico del término. No es que vayamos a echar en falta un juego con el sonido y la métrica del verso -uso frecuente de la silva blanca como módelo métrico sin renunciar a otras piruetas neomodernistas-, no se trata de eso. Hoy de hecho hablar de silba blanca, dada la estandarización del molde endecasilábico en la poesía en español, puede restar luz al entendimiento más que aportarla. Pero sin duda son otros procedimientos los que determinan la singular música de los versos de nuestro poeta, otra la raíz profunda de la música con la lógica de su poesía. Por poner un caso, el uso reiterado de la aliteración y el hipérbaton ("Argentineando ña Berta / me mostró desde el balcón un seno: «Qué te parece?» «Un botón» / con escudo", p.144) es más capaz de darnos una pista legítima, singularizadora. Y es que cuando hablamos de música en la obra de David Rosenmann-Taub no debemos remitirnos a la música como lenguaje reglado y sonoro, sino a su significación profunda como metáfora romántica, es decir, la música no como partición de tiempo en los espacios, sino como herramienta humana para rendir los moldes de la razón y la lógica a los pies de una libertad espiritualizada. Más que música, por tanto, y más que reglas de armonía del verso, de lo que hablamos es de la fantasía como coordenada, como espacio recuperado, como reivindicación de un lenguaje exclusivamente humano en el que los interiores de las palabras se mezclan en un fondo de río, del mismo modo en que se mezclan los contornos de las piedras a través de la lente del agua que pasa.
Lo que Rosenmann-Taub procura con el sonido de las palabras es a menudo la substitución o claudicación del significado de las mismas, un significado que acaba derramándose como una mancha de color en medio de otras manchas de color. Y eso mismo ocurre con el orden de los hechos, las causas y las consecuencias. De manera que finalmente la sensación substituye al significado y la palabra más que palabra es un silencio lleno de otra lógica, la suspensión de lo convencional en un umbral inaugurado. Es ahí donde adquieren sentido los hipérbatos -a veces, por qué no decirlo, hipérbatos violentos a la vista de un lector español contemporáneo-. Es ahí donde cobra valor la aparente arbitrariedad del léxico y su reivindicada capacidad de moldearse a los meandros de la dicción ("Arriba, tú, despacito, / sh, callandito, dandún, / menos que plúmula, rurru", p. 57.). Por eso es tal vez legítimo hablar de ese cierto purismo vanguardista, por esa búsqueda tan deliberada de una lógica exclusivamente musical y espiritual como confrontación, como alternativa reivindicada incluso en toda su dimensión y con un fervor que concuerda poco con nuestro tiempo y con las estéticas que le corresponden. He ahí la vanguardia de David Rosenmann-Taub, una vanguardia que no coincide con una estética, sino con una actitud.
Por supuesto entonces, como con todo acierto reivindican en su intenso prólogo Álvaro Salvador y Erika Martínez, a lo que asistimos es a una revisitación del concepto de Octavio Paz de "tradición de la ruptura". Y ello de un modo singular. En efecto, la vanguardia no puede ser asimilada de un modo ingenuo, aunque por su pureza lo parezca, sino enriquecido y, eso sí, remozado y enarbolado con toda su ferocidad. Sí, digo ferocidad: ¿y en qué consiste esa ferocidad? Es muy sencillo: si el romanticismo fue el primer eslabón de una apuesta por la libertad artística, hoy podemos decir que el prólogo a Hernani de Víctor Hugo era una proclama explícita de una libertad para la que de verdad no existía aún entonces un lenguaje, una retórica, y que este lenguaje sólo se alcanzaría en el siglo de los ismos y los seísmos sociales y humanitarios. Hoy podemos decir que la fantasía como pieza musical romántica es sólo un accidente pequeño y minúsculo frente a todo un discurso que todavía está muy lejos de romper con la armonía. Por eso hacen bien Salvador y Martínez al hablar de tradición de la ruptura y de neorromanticismo (aparte de vanguardia) en la obra del poeta chileno. Porque la poética de Rosenmann-Taub es un repaso por casi todos y cada uno de lo puntos que han dado a luz nuestro concepto de romanticismo, tal y como nos lo han rendido obras tales a Romanticismo. Una odisea del espíritu alemán de Rüdiger Safransky, quien ha sabido ver el concepto en su amplitud más allá del trascurso de los siglos: neopopularismo romántico, metáfora musical como sinónimo de libertad y como lenguaje sinestésico en un afán laico por recuperar la unidad perdida del cosmos (correspondencias baudelairianas, colores de Rimbaud...), concepto del misterio y del vacío grotesco donde no está ausente un regusto por lo diabólico (Poe), utopía del lenguaje universal y mito de una lengua primigenia, una lengua-puer que nos devuelva a la perdida correspondencia de palabra y cosa (Vico) y hasta en última instancia un singular y nihilista, pero incuestionable, regreso a la religión como fenómeno.
Así que si hasta ahora he hablado sobre todo de expresionismo, lo he hecho en la seguridad de que es el movimiento vanguardista primero y uno de los pocos que al cabo han terminado imponiendo la vigencia de su palabra, de su calidad, la de expresionista, como una categoría que está más allá de su época. Digo que he hablado hasta ahora de expresionismo, pero me refería a vanguardismo como revival último, deliberado y feroz-feraz ya no sólo de lo romántico (recordemos a Klinger devorando en pleno Sturm und Drang un trozo de carne cruda de caballo delante de un público), sino de lo moderno en su amplitud, de la modernidad humanizadora.
Como digo, he hablado de expresionismo, pero igualmente el gusto por la sinestesia, el esteticismo de lo deturpado, de lo chocarrero y orgánico, de lo brutal y telúrico acercan a nuestro poeta a la lógica surreal o, mejor dicho, surrealista. Y es que, en rigor, también el surrealismo ha pervivido por encima del, digamos, Surrealismo, hasta el punto de que es el modo icónico en que se llegaron a manifestar otros movimientos de vanguardia, incluso el más iconoclasta de todos: el dadá (pienso en el "surrealismo" Kurt Schwitters, Hans Arp, Tristan Tzara).
Si así pues alguien dijese hermético a nuestro poeta estaría equivocándose mucho: porque detrás de este lenguaje con aroma de sortilegio o de runa o mucho mejor dicho "en" el fluir de este lenguaje lo que palpita es la vida, aquello de lo wittgenstenianamente no se puede hablar, pero precisamente porque se muestra ("zeigt sich") y en su mostrarse no es relato de una cosa, sino la cosa misma, la vida misma: ¿creacionismo? Si, de hecho, Wittgenstein impuso silencio a la filosofía, ¿pudo ser para conferirle más espacio y autorización cognoscitiva a los poetas? Por supuesto no ha faltado quien lo ha entendido así.
Ahora bien, erraríamos igualmente si escorásemos la figura de Rosenmann-Taub hasta el punto de convertirlo en una isla dentro de su continente americano. Sin duda erraríamos en primer lugar en la consideración de que Hispanoamérica acogió sólo un tipo de vanguardia -pienso en la americanización de elementos de vanguardia europeos y del 27 que supuso la eclosión de los Contemporáneos o el cierto redoble de conciencia social operado sobre una estética de vanguardia que dio lugar a Orígenes-. Ello sería un error sin duda con tan sólo pensar en figuras como el peruano Jorge Eduardo Eielson (1924 - 2006), con su surrealismo colorista y sensual pero inteligente y crítico, o el mismo Lorenzo García-Vega (1926), que, miembro fundador del grupo, se escoró pronto hacia una escritura-taller más ensimismada, menos cubana, más europea. Pero, además de eso, también erraríamos desde el mismo punto de vista del autor mismo, que no puede entenderse sin el gusto por la reproducción de una lengua infantil y hasta una lógica infantil en el que el propio yo de los poemas es un observador niño que no sólo derrama sobre el mundo una mirada creativa, sino que se asombra y teme como un niño lo haría ante lo que contempla, admirado delante los misterios1. Y eso desde luego no es raro, sino hasta consanguíneo con la poesía hispanoamericana, con César Vallejo en este caso como sumo sacerdote y autores como Arturo Carrera como hermanos. Trilce no en vano está cerquísima de versos como: "Papá, contémplame: el alud de inopias / -urgencia ñoña- / no te pertenece" (p. 91). Y es más, la similitud con la lengua de Trilce crece conforme nuestro poeta avanza en su trayectoria y, dejando atrás el inaugural y tan brillante Cortejo y Epinicio (1948), alcanza la escritura logarítmica y rala de País más allá (2004) o Auge (2007).
Pero nunca en realidad y de veras ralo, nunca cerebral, pues otro de los elementos a mi entender cardinales de la poesía de Rosenmann-Taub consiste en que la ruptura de la lengua no se traduce en un acto atrabiliario o exhibicionista en esencia, en el sentido de que no se corresponde con la creación de neologismos excesivos, incómodos, ininteligibles. La ruptura de la lengua se derrama en el gemido invertebrado, casi animal (lo abierto rilkeano, el mito eleusino), pero sobre todo creador en que la cosa evocada es comprendida al tiempo que es enunciada. Con ternura. Palabras como "Upa, triguito, ravé / ota naanca" p.59, acaso no se nos descifrarían sin las notas a pie de página, pero en un sentido lato, ¿importaría? En definidas cuentas, es una mirada epifánica, es una poesía encentrada, deliberada, lírica, es una mirada creada, es en realidad, una mirada adventicia, en la que lo tematizado no lo es en realidad, no es hablado, no es explicado, es cantado y conducido a la fibra más conmovible del ser humano, la más humana (de nuevo Rilke). La muerte, sí, y el amor, aunque éste último desde un punto de vista de un erotismo bizarro (recordemos a "ña Berta"): de descubrimiento infantil, la muerte y la vida sí, equiparados tal vez, el amor como equiparación, el propio Dios...
Como en el caso de Vallejo, nos encontramos ante un autor que es niño de una manera lingüística tan veraz que no sabemos bien dónde estamos, qué somos, o mejor dicho, de qué se está hablando, porque, en lugar de eso, la lengua no dice, la lengua es, la lengua canta, la lengua coincide con el fervor de redescubrirse descubriendo, mostrando el vivaz vacío de los seres antes de la llegada del lenguaje o, mejor dicho el de su suspensión efectiva -aufgehoben hegeliano- en una operación por la cual es la materia misma la que se muestra en su escorzo, o acaso, para evitar el término escultórico, su retorcimiento sanguíneo, telúrico, bestial, su indivisibilidad energética: el poema "Réquiem", p.55, del temprano Los surcos inundados (1951) es una brillante muestra de esto. Un retorcimiento vital, un olor a humus que mucho tiene que ver con la idea de Dios como dador de vida y de muerte, términos, como se ha dicho, igualados en la poesía del chileno: "Acabo de morir, para la tierra / soy un recién nacido", p. 34.
Pero atención, porque Dios es creador y destructor en tanto en cuanto es, verdaderamente, el enorme ausente. Con su ausencia real, con su incapacidad para crear categorías morales o lógicas que redunden en él, es Dios o el no-Dios quien posibilita el enorme, brioso e infantil caos sinestésico de la poesía. Si bien, del mismo modo, la ausencia de Dios no es completa, pues su idea, su anhelo, y aún la burla sobre él ejercida persisten y se repiten una vez y otra, hasta el punto de que su venida coincide con su ser y que su creación coincide con su propia vacía naturaleza. He ahí que nos topemos de bruces con la Mandorla celaniana, la almendra donde Dios está y es la nada, donde Dios está y es -sigo pensando en el poema de Celan- la imagen especular de la rabia del poder, del rey, de la lógica, de los lenguajes, digamos, útiles.
En un ámbito más hispánico este adventum puede asimilarse con el Dios deseado y deseante de Juan Ramón, figura a la que por su ambición, por su expansividad, David Rosenmann-Taub se asemeja. Y también, y de camino con José Ángel Valente, sobre todo si recordamos los versos de Hallâj tan del gusto del almeriense gallego: "Yo, que he visto a mi Señor con el ojo del corazón, Le digo: ¿Quién eres Tú? Y él me responde: ¡Tú!"2. Pues, al cabo, en la poesía de Rosenmann-Taub la ausencia de Dios brinda un enorme lugar para un casi heideggeriano acaecer: en el sentido de que la búsqueda tal vez no coincida con Dios pero sí con las palabras transidas que rememoran su ausencia. He aquí, y de nuevo no estamos lejos de Celan, una teología negativa, que nos hará cuestionarnos otra vez si hemos de quedarnos con el imaginario cristiano (e infantil, irónico) de los versos o, mejor, con el movimiento más propio del judaísmo del Dios como un llegar.
Si bien en este sentido último es donde puede alcanzar todo su sentido la figura de Jesucristo que, si no puede ser Dios en la tierra (en parte porque Dios es la tierra y la no tierra), sí es la máxima y más digna expresión de la labor del hombre en ella, su encarnación más pura. Porque puede que los que hayan de llegar seamos en propiedad nosotros mismos, nuestra vertiente liberada del yugo de la razón. Al cabo, el espejo, que incita con su vacío y su congénito miedo redunda en una lógica barroca que nos lleva a una de las mayores paradojas de la poética de Rosenmann-Taub: pocas veces en la poesía hispánica un raro e insaciable barroquismo ahíto de imágenes y verbos ha avisado de una manera más eficaz del vacío que aguarda. Y es que sí; de hecho es como si el espejo, una vez nos ha imantado y transportado, nos abandonara en nuestras naturalezas más legítimas, más humanas y más libres.
____________________________________________________
1. Aunque curiosamente aquí también esté lo centroeuropeo: recordemos que Rilke fue un inmenso defensor de ese estado de alerta, de ultrasensitividad, de esa ingenuidad por la cual el hombre no pierde el fervor por la belleza de las estatuas y las fontanas y ello se manifiesta en una actitud antimoderna o aristocrática, tal y como lo demuestra el fragmento de elegía “Soll ich die Städte rühmen” (R.M.Rilke, Poemas a la noche y otra poesía póstuma y dispersa, Barcelona, DVD Ediciones, 2008, p.182.)
2. José Angel Valente, Variaciones sobre el pájaro y la red, Barcelona, Busquets, 2000, pp. 168-169.