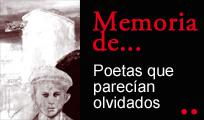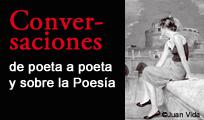- Inicio
- Poesía viva
- Referencias
- Reseñas
- Artículos
- Poetas
- Conversaciones
- Monográficos
- Actualidad
- Enlaces

Actualización: 24/01/2012
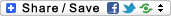
Claudia Masin
la vista
Por Juan Carlos Abril
Reseña del que fue merecedor del II Premio Casa de América de Poesía Americana, publicada en el número 3 de la edición impresa de La Estafeta del Viento, primavera - verano 2003.
Nada más leer la vista nos queda una especie de hueco de difícil asimilación que va a convertirse en una de sus claves de lectura puesto que, a su vez, se constituirá en matriz de un amplio repertorio de posibilidades. Ese hueco está relacionado con su naturaleza, con esa hybris textual que aúna diferentes, mas no opuestos, espacios sígnicos: cine y literatura. Ahora bien, existe una gran distancia entre los espacios de salida y los de llegada, entre el punto de referencia –que queda fijo en nuestro marco visual– y la trayectoria –la movilidad de las palabras, su articulación expresiva– que ha trascendido aquel punto de partida. He aquí el lugar que recorre la vista. Pero vayamos por partes.
Comparativamente en estos poemas se da por sentado –y no entraña riesgos, sino una cómoda clasificación por géneros– que existe una morfología de las sustancias textuales, la cual informa por una parte al lenguaje objeto, que participa de una comprensión instrumental del mundo como objeto, y por otra al propio metalenguaje que lo recubre. Pero esa morfología sólo puede mostrarse externa, como una cáscara; será, al fin y al cabo, la estructura basilar del mito; actuará poderosamente como eje vertebrador del significado del mundo, de sus imágenes y símbolos, de su raíz lingüística. El mito es oscuridad que intenta inmovilizar al mundo, es forma sin peso, y su inasibilidad pretende asentarse en la imagen (según Djuna Barnes, en Nightwood, “una imagen es un alto que hace la mente entre dos incertidumbres”) que se presenta a sí misma como único reducto material habitable. Y esa materia, en este caso, no puede ser sino la narración de la infancia. Llegamos, por tanto, al punto de inflexión temática del libro, verdadero motor discursivo desde el cual se nutre la fábula que Claudia Masin nos cuenta, erigida en un simple acompañamiento –o decorado– de la trama argumental. El conjunto de poemas destaca por su narratividad, por su alta calidad narrativa, pues todo mito necesita ser narrado, id est, volverse lógos: éste es uno de los grandes valores del libro en el que, de una manera u otra, a través de la necesidad de ser narrado, asistimos a la ruptura con el mito y a ese cambio antropológico que supone la constatación de la propia narración. Valga la muestra de este ejemplo significativo: “Me gustaría / contarte lo que veo pero es imposible / hallar un dolor que condescienda / a ser narrado. ¿Vale la pena entonces, / emprender tan largo viaje para ir de un extremo a otro del silencio?” El silencio es –aquel hueco antes aludido– esa narración que no puede ser nombrada, esa rara anonimia que no es sino una problemática que surge desde la mirada. Porque la vista radica en un problema de la mirada, ¿o acaso la infancia de la autora se corresponde con los diferentes registros y la diversidad –burguesa casi en su totalidad– que se halla expuesta en los filmes? He aquí el escudo con el que se protege, la ex-nominación, que se plantea como fondo y contenido, como sustancia mítica, creativa, que genera palabras y enumera, por medio del proceso de producción de sentido, la ficcionalidad y la verosimilitud de cualquier modelo textual. El punto de referencia del que se parte y su trayectoria, de este modo, deben convivir socialmente –autor / lector; emisor / receptor, etc.– como intertexto no sólo desde una óptica estrictamente operativa o pragmática, sino como propuesta resultante de otra propuesta a su vez. Y así realiza una semiosis infinita, un discurso compartido, un diálogo abierto. La otredad se encontrará presente en todas sus formas a lo largo de estas páginas.
En suma, la naturaleza del mito describe –cubriendo con su oscuridad– el resto; y tendrá en cuenta el desajuste que toda comparación exige. Más allá de las contradicciones (“… atravieso los médanos / con el desconcierto de quien no cree en las palabras, / pero teme al silencio.”) del aparato discursivo, el libro se despide con la imposibilidad (“Podrías ser / cualquiera, podrías no existir, una sirena dibujada en un libro de mitos.”) de encontrar el final de la cadena, una cadena de signos a la que nos aferramos, pero de la cual somos nosotros mismos los eslabones.