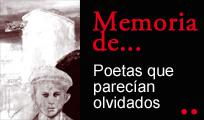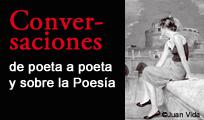- Inicio
- Poesía viva
- Referencias
- Reseñas
- Artículos
- Poetas
- Conversaciones
- Monográficos
- Actualidad
- Enlaces
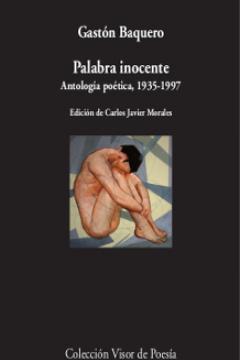
Actualización: 18/04/2017
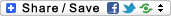
La poesía de Gastón Baquero o el reino de todo lo posible
Carlos Javier Morales
Prólogo del libro Palabra inocente. Antología poética, 1935-1997 de Gastón Baquero (edición de Carlos Javier Morales), Visor Libros, Madrid, 2017
Aunque a día de hoy siga siendo desconocida para muchos lectores, ya no resulta novedoso decir que la obra poética de Gastón Baquero (Banes, Cuba, 1914-Madrid, 1997) se alza como una de las expresiones más originales y lúcidas de toda la lírica contemporánea en lengua castellana. Y lo digo con la plena convicción de que quien se acerque a su poesía descubrirá en ella, a la vez que un mundo fascinante, donde toda maravilla es posible, un mundo real y una mirada realista en su más hondo sentido: no porque Baquero retrate escrupulosamente la realidad material que percibe ni las circunstancias sociopolíticas de su tiempo, sino porque todo hecho poético cantado por él se refiere a la realidad más honda del Universo, esto es, a su constitución metafísica y moral, si bien expresada en un lenguaje lleno de esplendor y de una rara pero exquisita naturalidad.
Baquero es un poeta que se pregunta una y otra vez por la causa de tantas sinrazones como contempla en nuestro mundo y en su existencia; de modo especial, la sinrazón de la muerte, que trunca todos los deseos naturales del hombre. Sin embargo, no por ello renuncia a buscar la plenitud infinita que sostiene al mundo en pie después de tantos siglos, y a la que él, en su vida personal, también se siente llamado. Por tanto, a pesar de tantos obstáculos y desazones cotidianas, su alma es la de un hombre esperanzado en encontrar la plenitud humana y cósmica de un mundo que no puede desembocar nunca en el absurdo. Esta búsqueda, ansiosa en el temperamento y serena en el espíritu, esta aventura radicalmente esperanzada, define toda su poesía desde el comienzo, en los últimos años de la década de 1920, hasta su fin, en los años postreros del siglo XX. Conviene, no obstante, de cara al nuevo lector, situar rápidamente a nuestro poeta en la geografía y en el tiempo.
***
Gastón Baquero nació el 4 de mayo de 1914 en Banes, un pueblo de la provincia de Oriente (Cuba). Su padre, José María Baquero, hijo de españoles, era funcionario de Correos y había sido destinado a ese pueblo. La madre de nuestro autor, Fredesbinda Díaz, era una joven mulata que trabajaba en la pensión donde el citado funcionario se hospedaba, pues había dejado a su mujer legítima y a sus dos hijas en La Habana. El padre abandona esta localidad cuando Gastón y su hermana gemela apenas tienen seis meses, y por muchos años se desentenderá de estos dos hijos. El niño Gastón trabaja desde muy pequeño en el campo y apenas puede asistir a la escuela, pero encuentra en su humilde hogar un ambiente favorable a la lectura, especialmente en su tía Mina, gracias a la cual Gastón aprende de memoria muchos poemas y lee distintos libros de poetas románticos de lengua castellana.
Al cumplir quince años, en 1929, y dada la inteligencia excepcional del chico, su padre se lo lleva a La Habana, donde cursa el Bachillerato y termina los estudios superiores de Ingeniería Agrícola en el menor tiempo legalmente posible. Mientras estudia Ingeniería frecuenta las clases de la Facultad de Letras, donde conoce a jóvenes escritores y a otros muchos amantes de la poesía, gracias a los cuales entra rápidamente en contacto con los grandes poetas de su país y colabora desde muy joven en diversas revistas literarias de gran alcance o, al menos, de grandes ambiciones renovadoras en el panorama poético de entonces, como Verbum, Espuela de Plata, Clavileño o la misma revista Orígenes, fundada por José Lezama Lima. El encuentro personal con Lezama fue considerado siempre por Gastón como el acontecimiento más decisivo de su vida, a pesar de sus diferencias de carácter y de diversos desencuentros personales. En ese bullente y fructífero ambiente literario de La Habana a finales de los años 30 y principios de los 40, Baquero conocerá y apreciará para siempre a grandes escritores e intelectuales españoles del exilio, como Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, José Gaos o Claudio Sánchez Albornoz. Siempre se lamentará de la mala acogida que las autoridades académicas de Cuba dieron a estos maestros, que podían haber fecundado la tradición cultural y artística de la Isla con su genial trabajo creativo.
Gracias a su padre, Baquero consigue trabajar como traductor de cables en la prensa habanera, empezando por el diario Información, donde también publica sus primeros textos periodísticos. En cuanto gana una considerable independencia económica, se trae a La Habana a su madre y al resto de su familia. En 1944 se incorpora, como redactor, al Diario de la Marina, decano de la prensa cubana, y pronto llega a ser su Jefe de Redacción. Gracias a este trabajo pronto alcanzará un prestigio indiscutible en todo el país y viajará por muchos lugares de Europa y América. Por ejemplo, en 1947 representa a su patria en los actos conmemorativos del IV centenario del nacimiento de Miguel de Cervantes, celebrados en Madrid. Por estas fechas, además de muchos poemas dispersos en distintas revistas, Gastón ha publicado ya sus libros Poemas y Saúl sobre su espada, ambos de 1942, así como un volumen de Ensayos, en 1948, el mismo año en que Cintio Vitier publica la antología Diez poetas cubanos, donde aparece Baquero como una de las grandes figuras de la joven poesía de su patria.
El 1 de enero de 1959, con el triunfo de la Revolución, la vida de nuestro autor empezará a correr peligro: sufre ataques y robos cuantiosos en su vivienda y en sus cuentas bancarias, así como el recelo de muchos activistas revolucionarios. Por esta razón viajará a Ecuador en busca de refugio y pronto, en ese mismo año, llegará a España, que es el destino elegido por él para un exilio que ya prevé muy largo.
En España Gastón Baquero ya es un periodista conocido y un intelectual respetado. Pero nada más. Su llegada suscita la indiferencia y aun la sospecha de muchos escritores que pelean contra el franquismo, quienes consideran a Gastón un antirrevolucionario, un gusano. No obstante, su prestigio le permitirá colaborar desde el principio en diarios y revistas de muy diversa índole: desde ABC y La Vanguardia hasta las revistas Mundo hispánico, Cuadernos hispanoamericanos o Papeles de Son Armadans. Asiste enseguida a la Tertulia Literaria Hispanoamericana, fundada y dirigida por Rafael Montesinos en el Instituto de Cultura Hispánica (hoy Instituto de Cooperación Iberoamericana), y más tarde consigue trabajar en esta institución y en otros medios culturales, como Radio Nacional de España, Radio Exterior de España y la Escuela de Periodismo de la Iglesia. En medio de toda esa actividad da a la imprenta, en 1960, los Poemas escritos en España y, en 1961, un valiosísimo libro sobre Escritores hispanoamericanos de hoy, donde realiza juicios y semblanzas de extraordinaria lucidez sobre autores escasamente conocidos en la España de entonces y que irían a marcar el rumbo de gran parte de las letras hispánicas de la segunda mitad del XX. En 1966 aparece también su excepcional poemario Memorial de un testigo, y en 1969, su fundamental colección de ensayos titulada Darío, Cernuda y otros temas poéticos.
Después de 1975, y con la llegada de la democracia a España, Gastón Baquero seguirá siendo un escritor admirado por los pocos que lo conocen (bien es cierto que él concibe su escritura poética como tarea íntima y oculta, hasta mostrar un notable desapego por la publicidad y la notoriedad pública de su persona). En efecto, Baquero es conocido y admirado durante la transición política española, pero su prestigio no trasciende el ámbito de una minoría de personas que, por los azares de la vida, han entrado en contacto personal con el poeta o han tenido la suerte de leer un libro suyo. El caso es que, siendo Baquero un demócrata y un gran conocedor de los procesos democráticos en Europa y América, tampoco ahora consigue superar la prevención con la que muchos intelectuales de izquierda miran aún a los cubanos exiliados del castrismo. Continuará trabajando hasta su jubilación en las instituciones públicas mencionadas y luego seguirá muy activo en su tarea literaria e intelectual.
Por ejemplo, si en 1984 el Instituto de Cooperación Iberoamericana había publicado su poesía casi completa hasta la fecha, bajo el título de Magias e invenciones, que incorpora un corpus bastante considerable de nuevos y geniales poemas, en 1991, ya jubilado, dará a la imprenta sus Poemas invisibles, haciendo ironía con la “invisibilidad” y la escasa repercusión externa que han tenido sus poemarios anteriores. Ese año aparece también su libro de ensayos Indios, blancos y negros en el caldero de América. En 1992 ve la luz, en la editorial Signos, una Autoantología comentada que, pese a su brevedad, es toda una declaración de principios sobre la poesía y sobre la visión actual que tiene el autor de toda su producción lírica. En 1994 se inicia un proceso largo y sinuoso de “rehabilitación” de Gastón Baquero en su patria, que empieza con la conferencia pronunciada por José Prats Sariol en la Universidad de La Habana acerca de la grandeza de la obra de nuestro autor.
Llegan algunos homenajes, discretos en su repercusión pero rotundos en sus juicios. El más importante se celebra en 1993 en Salamanca, en la sede de la Universidad Pontificia de esa ciudad, con el título de “El regreso del Argonauta”. Allí acuden, para celebrar y analizar su obra, escritores, profesores y críticos de España y de muchos países hispanoamericanos; fruto de lo cual es el volumen titulado Celebración de la existencia. En 1995 La Fundación Central Hispano (hoy Fundación Banco de Santander) publica dos volúmenes de su escritura en la colección “Obra fundamental”: uno de su poesía, donde se rescatan muchos poemas de la juventud baqueriana, y otro de sus ensayos. Ese mismo año, con motivo del centenario de la muerte de José Martí, nuestro autor publica La fuente inagotable, un conjunto de ensayos sobre distintos aspectos personales y literarios del gran libertador de Cuba.
Por esas mismas fechas Gastón Baquero sufre varias insuficiencias cardiorrespiratorias, que aconsejan su traslado a una residencia de mayores de la localidad madrileña de Alcobendas, donde vivirá hasta su fallecimiento, el 15 de mayo de 1997, cuando acaba de cumplir ochenta y tres años de edad. Dicha residencia pronto llevará su nombre. Al año siguiente, en 1998, la Editorial Verbum publica el indispensable volumen de su Poesía completa, cuya edición corre a cargo de Pío E. Serrano, quien amplía y revisa su trabajo en la última edición realizada hasta la fecha, aparecida en 2013.
***
Pensando especialmente en el nuevo lector de Baquero (acaba de publicarse una antología de su obra poética, que he preparado para la Colección Visor de Poesía con el título de Palabra inocente; Madrid, 2017), conviene apuntar unos trazos esenciales sobre el carácter y las inquietudes permanentes del poeta que nos habla en esta obra. Ante la autosuficiencia del hombre moderno, que se considera adulto y capaz de controlar el mundo con su ciencia y su poder sobre la naturaleza, el poeta-Baquero escoge en su poesía la única sabiduría verdadera: la del no-saber. En efecto, el poeta es un niño inocente que desconoce las grandes cuestiones de su origen y su destino, así como las leyes físicas y metafísicas por las que se rige el Cosmos. El poeta-niño sólo aspira a jugar un continuo juego: gozar de las maravillas del mundo que ha creado su padre, Dios; sin hacerse responsable del curso de su vida ni de la Historia, porque, sencillamente, él no sabe. Así lo expresa, por ejemplo, en el fragmento IV de las “Palabras escritas en la arena por un inocente”, pertenecientes a su libro Poemas (1942):
Bajo la costa atlántica.
A todo lo largo de la costa atlántica escribo con el sueño índice:
Yo no sé.
Ese niño escribe palabras en la arena, no porque quiera dejar un testimonio permanente sobre su saber, sino por pura obediencia al padre, que le dicta estas palabras desde el cielo para que sea feliz sobre la tierra y se aparte de todos los embaucadores que querrán seducirlo con una falsa felicidad. En efecto, justamente antes de los versos anteriores, ha dicho el niño:
Comprendo y sigo garabateando en la arena.
Como un niño inocente que hace lo que le dictan desde el cielo.
Queda así muy claro, a lo largo de este extenso poema, que la palabra poética viene de lo alto: no como una profecía dirigida a todos los hombres de todos los tiempos, pues en ese caso habría que esculpirla en piedra y no escribirla en la arena movediza de una playa. La palabra poética es la sabiduría de lo alto que el padre del poeta, Dios, dicta a su hijo para guiarlo en medio de todas las oscuridades de este mundo. Una vez que el niño ha conocido la voz del padre y la ha escrito sobre la arena, el mar borrará esas palabras y Dios se las dictará de nuevo, para que nunca olvide su pequeño pero necesario deber en este mundo: jugar, jugar y jugar en la casa paterna. Por eso, porque el niño debe seguir siempre atento a la voz de lo alto, su padre, en el fragmento X y último, lo previene contra la vana suficiencia del que cree que sabe:
Escapa, débil niño, a la verdad de tu inocencia.
Y a todos los que se imaginan que no son inocentes.
Y adelantándose al proscenio dicen:
Yo sé.
Dejemos vivo para siempre a ese inocente niño.
Porque garabatea incesantemente palabras sobre la arena.
Y no sabe si sabe o si no sabe.
Y asiste al espectáculo de la belleza como al vivo cuerpo de Dios.
Más allá de este extenso poema, que cumple en la obra de Baquero una función programática, el poeta-niño sufre y ve sufrir a los hombres. Sin embargo, en ningún momento juzga a nadie por la maldad que haya cometido. Y es que, si bien el niño puede expresar juicios prácticos más o menos provisionales sobre una persona, en función del cariño o de la dureza que perciba en ella, el inocente no conoce el mal y, por tanto, no puede acusar a nadie como responsable de ningún mal verdadero. Por eso el Baquero poeta señala acciones buenas, heroicas, malas y perversas; pero no posee el criterio suficiente para condenar a nadie. En este sentido, el poeta tampoco sabe. Pongamos como ejemplo la “Confesión de un fiscal de Bizancio”, perteneciente al libro Magias e invenciones, donde el fiscal reconoce que su tía Eufrasina Mitiklós, después de recibir el rango de cortesana por la intervención de su sobrino, se ha portado con él horriblemente. De un modo provisional y práctico se refiere a ella como impía y harpía, pero no tiene ningún convencimiento moral suficiente para guardarle rencor. De hecho, una vez calumniado y condenado a morir por las malas artes de su tía, mientras el fiscal se bambolea en el aire al ser colgado del cuello desde la torre más aguda de la catedral de Bizancio, su yo-poético reconoce: Nadie podrá decir que yo no haya tenido una bella muerte.
La culpa más criminal y aborrecible se desvanece por completo en la conciencia del inocente, quien se sabe cuidado por su padre a cada instante, por más que no entienda el porqué de sus eventuales sufrimientos. De ahí que el poeta también se alegre ante amores que moralmente pueden resultar ilícitos: él solo es testigo de lo que ve y, cuando contempla una relación hermosa entre dos amantes, no repara en las culpas que cada uno de ellos pueda arrastrar ocultamente, como ocurre en el poema “Palabras de Paolo al hechicero”, sobre el amor adúltero de Paolo Malatesta y Francesca Rimini, condenados por Dante al Infierno. De modo análogo, en “Rapsodia para el baile flamenco”, el poeta inocente advierte que el baile flamenco es un modo apasionado de desafiar a la muerte, por lo que convierte al bailarín en un héroe trágico que se enfrenta a un destino funesto de la manera más hermosa y seductora. Aun sabiendo que el baile flamenco nace con frecuencia del dolor por un crimen cometido o sufrido (este canto hecho de milenios de mendicidad, de pavor y de adulterios,/ este lamento que es un río de belleza y de sangre vertida por el amor prohibido,/ este canto que es un hombre en fuga, un criminal acorralado,/ un violador de niñas a la sombra del nardo…), el poeta no deja de admirar el gesto desafiante y valiente de quien se resiste a morir, por muchas y grandes que hayan sido sus culpas. Y es que el inocente no es capaz de juzgar a nadie: observa el mundo como un espectáculo fascinante al que su padre lo ha invitado, pero no sabe distinguir entre un ser humano realmente perverso y la persona inocente que ha elegido ese papel para escenificar lúdicamente la comedia humana. Él solamente contempla el espectáculo, sin permitirse juzgar a los actores.
Ello no obsta para que ese poeta inocente se pregunte a menudo por qué Dios envía tantos sufrimientos a los hombres o, al menos, por qué permite que el sufrimiento los zarandee con frecuencia por todo el mundo. El poeta se interroga una y otra vez por el gran misterio del mal y de la incertidumbre ante nuestro destino, especialmente ante la muerte inexorable, el mal radical que ataca a todo hombre hasta parecer aniquilarlo. Sin embargo, una vez que el inocente ha preguntado por todos estos errores que empañan su maravilloso mundo y no ha obtenido ninguna respuesta definitiva, se abandona confiado en los brazos de su padre, descargando en él toda la responsabilidad sobre su felicidad presente y eterna. Al final de estas dramáticas preguntas, la muerte y el dolor se ven como lo que son: un accidente, un paso momentáneo que invita al hombre a confiar más en el saber verdadero de Dios y a seguir jugando y disfrutando de este mundo, que nunca ha dejado de ser maravilloso. En la poesía de Baquero no hay lugar para la tragedia, ni siquiera en los poemas más inquisitivos y dramáticos, como “Silente compañero”, de Memorial de un testigo. Todo es juego y en juego se resuelve. El niño de este poema, el inocente compañero del yo-poético en sus momentos de mayor desconcierto, lo saca de su soledad y lo ayuda a atravesar el mundo sin temor alguno:
(…)
y echo a nadar sin más, y me encojo de hombros, sin risas y sin llantos, sin
lo inútil,
llevando de la mano a este niño, silente compañero,
o soñándole a Dios el sueño de llevar de la mano a un niño,
antes de que deje de ser ángel,
para que pueda con el arcano de sus ojos
iluminarnos el jardín de la muerte.
La actitud habitual del poeta es la del asombro, la actitud del que descubre un espectáculo maravilloso en cada gesto y en cada hecho cotidiano. El yo-poético no sale nunca de su admiración, ni siquiera en los momentos de incertidumbre ante el dolor humano: todo acontecimiento es un gesto de Dios que invita al poeta a participar de su felicidad eterna. De este modo el cielo y la tierra permanecen unidos, hasta el punto de que un ave tan terrenal y humilde como la alondra puede entonar ante el trono de Dios el canto glorioso de todo el Universo, para asombro de los ángeles y de todas las demás criaturas:
Canta la Alondra en las puertas del cielo sus arpas infinitas.
Canta espacios de oro rindiéndose ante el alba en suaves pasos.
Canta la Alondra la angélica alegría de los astros, canta el coro de Dios.
Iluminando fuentes y tránsitos de estrellas en la carne del cielo.
En un poema escrito por estas mismas fechas, aparecido en el volumen Poemas, de 1942, el poeta inocente se asombra ante el misterio constantemente oculto debajo de la tierra que pisamos, manifestado en el constante brotar de flores y frutos maravillosos: Qué pasa, qué está pasando debajo del jardín/ que las rosas acuden sin descanso. Menciono estos ejemplos porque revelan que esta actitud de asombro aparece en sus primeros poemas y perdura hasta el final de su obra con el mismo vigor, si bien expresada con otros ritmos musicales y otras modulaciones anímicas, como ocurre en el poema “El río”, uno de los últimos salidos de su pluma.
Para el poeta, escribir es un juego maravilloso, pero no por ello menos trascendente ni verdadero que la más concienzuda reflexión humana. Poetizar, para Baquero, es añadirle lo que él cree que le falta a cada una de las imágenes de la realidad aparente. Igual que el niño sueña con aquello que no ve, partiendo siempre de lo que ha visto, el poeta sueña con palabras, pero entendiendo que ese sueño no es sólo un juego pueril, sino la imagen más verdadera y completa de la realidad, la imagen que a menudo no advertimos al mirar el mundo con la inercia de la rutina o del cansancio. El mismo Gastón Baquero lo formula en el prólogo de Magias e invenciones: “Dar realidad a lo tenido hasta ese momento por inexistente, es la función mayéutica de la poesía (…). Lo único que me ha interesado en este viaje hacia el morir que es estar vivo, es inventar, fabular, imaginarle a una realidad cualquiera la parte –el completo− que creía le faltaba. No ignoro la soberbia que hay en esto, pero la soberbia es también un instinto indomable” (Poesía completa, Madrid, Ed. Verbum, 2013, 2ª ed., págs. 148-149). Y es que, según la concepción del mundo de este poeta inocente, todo lo hermoso es posible y real, por mucho que no lo percibamos en nuestra conciencia, siempre frágil y limitada. La ficción poética no es, pues, un mero juego imaginativo, sino que la invención adquiere también su sentido etimológico y originario de encuentro: descubrimiento de una realidad incuestionable.
Como ejemplo práctico de este modo de proceder de nuestro autor, reproduzco la respuesta que le dio a Felipe Lázaro sobre el origen de uno de sus poemas primeros:
Me llega a la memoria, en este momento, como una visita inesperada, otro ejemplo de mi instintiva tendencia a reformar la realidad. Pasaba un río por el centro del pueblo. Era un río con la menor cantidad posible de río que se haya visto, pero hablábamos de él como de alguien que de tiempo podía dar la sorpresa de convertirse en caudaloso y peligrosísimo. La verdad es que queríamos los muchachos tener un río importante y magnificábamos aquel hilillo de agua verdosa.
Los psicoanalistas dirán por qué soñé una noche que se había ahogado en el río una amiga pequeña, la más bonita del pueblo, la que en la iglesia escogían para vestirla de ángel el Domingo de Resurrección. El sueño me impresionó y quise contárselo a mi público, que era mi tía. Y a lo que escribí le puse encima el título de “Elegía”, porque la palabra me gustaba y sabía ya que se trataba de muerte. (Felipe Lázaro y otros, Entrevistas a Gastón Baquero, Madrid, Ed. Betania, 1998, pág. 13).
Parael niño no existe la conciencia del Tiempo, por cuanto su memoria sobre lo vivido es muy corta y, además, siente que tiene toda la vida por delante. De modo análogo, al inocente poeta Gastón Baquero le parece que todos los personajes de la Historia están muy cerca de él y muy cerca unos de otros, por muy distintas y lejanas que sean las fechas cronológicas de cada uno: comparados con el transcurso completo de la historia natural del Universo, y comparados con la eternidad de Dios, Anaximandro se encuentra temporalmente muy cerca de Marcel Proust, hasta que llegan a encontrarse en la bahía de Corinto, como sucede en un extenso poema de Magias e invenciones. Y en la composición que da título al libro Memorial de un testigo, el poeta inocente afirma que él ha estado siempre al lado de cada uno de los grandes personajes históricos, ya sean Cleopatra, Juan Sebastián Bach o Walt Whitman, y que en su memoria se mezclan todos ellos como contemporáneos suyos. Tal es la mirada eterna de Dios sobre el curso histórico, y así tiene que ser la del poeta inocente que escribe al dictado de Aquél.
La única manifestación del tiempo que palpita en su conciencia con notable vibración es la duración física del tiempo presente cuando el poeta se encuentra en soledad. Y es que la soledad, en cuanto tiempo no compartido con otro, alarga subjetivamente la conciencia de la duración y provoca la sensación de aburrimiento agobiante. Así ocurre, por ejemplo, en el poema “Aparición”, recreación del poema homónimo de Mallarmé. Es lo mismo que le ocurre al niño cuando debe esperar a que vuelva su padre o su madre y no tiene con quién jugar durante ese tiempo de aburrimiento inútil. En cualquier caso, esa sensación de tiempo vanamente acumulado se disipa en cuanto el niño o el poeta se internan en la magia del sueño y descubren que, en realidad, no están solos, sino que pueden jugar sin cansancio con muchos personajes del Universo.
Para el niño tampoco existe una conciencia clara del Espacio, entendido como magnitud física que trasciende lo que pueden percibir inmediatamente sus sentidos. Además, mirando al cielo, el niño intuye que las estrellas se sitúan en la mayor lejanía y que todos los demás puntos de la Tierra, en comparación con aquellas, se encuentran prácticamente al lado. Si para el poeta Baquero, como nos confiesa en su “Retrato”, la única aspiración vital es hundirse para siempre en las estrellas, fácilmente se comprende que todos los lugares de este mundo le resulten tan familiares y cercanos como su propia casa. Así, en un espontáneo e inocente viaje por espacios geográficamente muy lejanos, transcurren muchos de sus poemas. Basta leer tres de los casos más patentes: “El galeón”, “Brandeburgo 1526” o “En la noche, camino de Siberia”, pertenecientes a los nuevos poemas de Magias e invenciones.
No obstante, esta superposición de épocas y de lugares no desemboca nunca en el culturalismo, al menos si por tal se entiende el uso ostentoso de personajes, lugares y citas librescas. En Gastón Baquero hay infinidad de personajes y paisajes extraídos de su amplísima experiencia lectora, pero tales realidades no son nunca un adorno mitificador de la realidad cotidiana, sino unos referentes tan indispensables en su vida diaria como un familiar o un amigo. Y a ellos acude en su poesía para ensanchar el mundo en el que vive y recuperar la inocencia del niño, que no conoce fronteras entre la realidad y la ficción, entre lo cercano y lo lejano, pues en su mundo de posibilidades infinitas todos los paisajes y personas pueden formar parte de su mundo íntimo.
Otra característica propia de la condición inocente del poeta Gastón Baquero está en su forma de percibir lo bueno y lo malo en la conducta de las personas y en los distintos acontecimientos de su vida. Si ya he apuntado la imposibilidad que tiene el inocente para juzgar a nadie, ahora se hace necesario añadir que todo juicio provisional y práctico sobre las personas con que se relaciona procede de la inmediata percepción de su belleza. En efecto, la Belleza, y no la Bondad, es lo que el niño capta de modo inmediato en los seres humanos y en la Naturaleza. Para la mirada inocente de Baquero, todo lo bello es bueno por naturaleza, pues en su lógica no cabe concebir que el mayor atractivo físico pueda disociarse de la máxima perfección moral. Por eso le resulta tan inquietante la belleza de Nefertiti, quien es capaz de fascinar a todo el que la contempla y, a la vez, se resiste a establecer ningún vínculo personal con nadie. La belleza solitaria es uno de los grandes enigmas de nuestro poeta; pero también hay otro que le resulta totalmente inexplicable: la belleza efímera, tal como se plantea en el elocuente “Discurso de la rosa en Villalba”.
Debo advertir también que la poesía de Baquero no desemboca nunca en un esteticismo amoral, sino todo lo contrario: todo lo hermoso ha de ser bueno, que es la realidad más lógica y conveniente para un mundo justamente creado y desarrollado. Lo contrario, la belleza maligna, es lo desconcertante, lo anormal, lo que deja al hombre tan perplejo como el mismo hecho inexorable de la muerte. Nuestro poeta, sin perder la inocencia infantil, sabe que todo acto humano es decisivo y trascendente: no por una reflexión racional más o menos compleja, sino por la paz duradera que le otorga el obrar bien, el seguir amorosamente los consejos de su padre. Si la muerte, además, no es una aniquilación, sino un accidente, un tránsito hacia la eternidad donde viven todos los personajes del pasado y del presente, entonces cada acto humano exige de la persona la entrega de todo su corazón. Esta trascendencia moral de nuestros actos queda explícitamente afirmada en el poema homónimo de su Memorial de un testigo:
Y todo se me confunde en la memoria, todo ha sido lo mismo:
un muerto al final, un adiós, unas cenizas revoladas, ¡pero no un olvido!,
porque hubo testigos, y habrá testigos, y si no es el hombre será el cielo
quien recuerde siempre (…).
De hecho, en el poema dulcemente dramático titulado “El Caballero, el Diablo y la Muerte”, incluido en la antología Diez poetas cubanos (1948), además de afirmar el carácter transitorio de la Muerte, comienza asentando que Un caballero es alguien/ que se opone al pecado, es decir, una persona que ha elegido seguir el orden de la Naturaleza, el orden verdadero, y no el orden de las falsas apariencias. Y no se trata de una convicción moral de su primera etapa poética, sino de una posición espiritual desde la que escribe toda su poesía. Basta recordar su poema “El héroe”, de Magias e invenciones, o el suplicante “Con Vallejo, en París −mientras llueve”, de sus Poemas invisibles.
Esta dimensión moral de su poesía, escrita siempre desde el punto de vista de un inocente, se sustenta en su visión del Bien como Amor, es decir, como la realidad que tiende a comunicar todo su ser al otro. La bondad, pues, no es otra cosa que la donación de uno mismo al otro, hasta apartarlo de la miseria radical del ser humano: la soledad. Léase a este efecto el “Testamento del pez”, que busca refugio en la ciudad como casa amorosa de todos los humanos, tan diferente en esto a su mundo submarino, donde impera la ley de la mera supervivencia a cualquier precio. Más adelante, en Memorial de un testigo, nos encontramos con un poema tan intenso y entrañado de amor como el “Nocturno luminoso”:
Como un mapa o como una mariposa que se queda adherida en un espejo,
la dulce piel invade e ilumina las praderas oscuras del corazón;
inesperadamente así, como la centella o el árbol florecido,
esa piel luminosa es de pronto el adorno más bello de una vida,
es la respuesta pedida largamente a la impenetrable noche:
una llama de oro, un resplandor que vence a todo abismo,
un misterioso acompañamiento que impide la tristeza.
En su forma de carencia lastimosa, la urgencia del amor aparece dramáticamente representada en otro poema del mismo libro: “El mendigo en la noche vienesa”.
Y, para concluir esta semblanza de la poesía de Gastón Baquero, no se puede obviar la continua sorpresa estilística de cada poema, entendiendo el estilo en su sentido más profundo y personal, es decir, como la expresión verbal del alma humana, tan singular como la persona misma. Si bien podemos apreciar una mayor solemnidad expresiva en los poemas de su etapa cubana, es decir, los compuestos entre las décadas de los treinta y los cuarenta, la sorpresa es un hecho natural en cada verso de un poema baqueriano. Es cierto, sí, que en su etapa cubana, especialmente en los años treinta y primeros cuarenta, nuestro autor utiliza una simbología más tupida, es decir, un mundo imaginario más denso y proliferante, como podemos comprobar en poemas tan representativos como “Saúl sobre su espada” o el citado “Testamento del pez”. En estos poemas, que nunca o casi nunca desembocan en el hermetismo, la musicalidad se hace más patente y ritual.
En cambio, a partir de Memorial de un testigo (1966), el discurso poético de nuestro autor se hace más expansivo y reflexivo, más demorado también; aunque siempre igualmente sorpresivo y sugerente. La simbología se encuentra más distendida a lo largo del texto por el mayor recurso a la reflexión, a la vez que la solemnidad del drama humano se relaja por la presencia del humor.
Por lo demás, en todas sus etapas, la poesía de Baquero reluce por la frescura y originalidad de sus imágenes, que no son nunca adorno, sino realidades tan presentes e inmediatas como el alimento cotidiano. Llama la atención, en esta extraordinaria armonía de imaginación y sencillez, la originalidad y la ternura con que construye sus imágenes, que resuenan en nuestra sensibilidad con la melodía de lo inaudito y, a la vez, entrañable. Así ocurre en los originalísimos símiles con los que intenta matizar sensiblemente la realidad representada. Así lo podemos comprobar en los versos transcritos del “Nocturno luminoso”, o en otros muchos:
En fin, que el otoño, visto anatómicamente,
es tan simple y hermoso como cubrirse los pies con una manta gruesa (…)
(“Anatomía del otoño”)
sentíamos que el planeta derramaba de nuevo una luz sobre nosotros,
como vuelca una aldeana sobre sus hojaldres una jarra de miel(…)
(“Entre Goya y Velázquez”)
Yo creía haber visto ya todas las rosas: marmórea en Bogotá,
llamativa en Amsterdam como un domingo aldeano,
primigenia en Haití, melancólica en la melancolía de Viena,
falsa como de nieve y alambre en una calleja de Manhattan. (…)
(“Discurso de la rosa en Villaba”. Las cursivas son mías.)
Lo cierto es que en cada época de su escritura poética Gastón Baquero nos sorprende por la original naturalidad de sus imágenes, por la deriva insospechable de su discurso e intuiciones y por la aparición de los personajes más inesperados. Siempre en búsqueda de la plenitud de la existencia y de un mundo ilimitado.